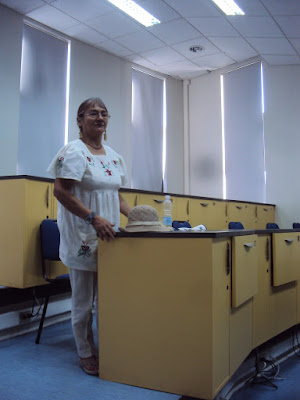IV
CONGRESO INTERNACIONAL CIENCIAS, TECNOLOGIAS Y CULTURAS: UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE (USACH)
10 A 14 DE OCTUBRE DE 2015.
La Mag. en Antropología. de la Universidad de San Marcos de Lima, Perú, María Alicia Baca Macazana y Carlos Ruiz Rodríguez. Dr. en Filosofía y Letras (Historia de América) Universidad de Valladolid y ayudante de investigación en la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Coordinadores del Simposio N° 37 del IV Congreso Internacional, publicaron la invitación a participar en este Congreso y reunieron ponencistas de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile y Perú, que expusieron temas relativos a los pueblos originarios y a los inmigrantes en estos países.
Este simposio buscó recopilar ponencias de calidad acerca del tema de las diversas alianzas
que los pueblos de este Continente han ido generando, para beneficiarse de la
reciprocidad en términos económicos y culturales, y para enfrentar las
agresiones externas, por lo tanto, aquí escuchamos los diversos aportes desde
cualquier disciplina que permitan exponer las formas de contacto y unión entre
pueblos o naciones desarrolladas, incluso en tiempos prehispánicos y que
generaron horizontes culturales, las alianzas para enfrentar las invasiones
postcolombinas y el colonialismo, las alianzas independentistas en el siglo
XIX, las confederaciones entre los nuevos Estados y los proyectos modernos para
superar el aislamiento de los Estados y sus pueblos.
Asimismo buscó abrir un espacio de reflexión para ver formas constructivas de superar los
problemas comunes, buscando nuevas miradas acerca de las uniones y conflictos
entre los estados de Nuestra América, sus conocimientos y los Pueblos
Indígenas. Así de esta forma, el simposio N° 37, dentro de este Congreso,
pretendió ser un espacio de diálogo académico abierto a la comunidad y con
capacidad efectiva de incidir de ésta después del Congreso y posteriormente, de
la emisión de publicaciones y organización de eventos para difundir
conclusiones y hacer circular el debate sobre el tema entre la comunidad.
PONENCIAS PRESENTADAS:
SÁBADO 10 DE OCTUBRE
Yalile Jiménez
Olivares, Mag. y Ariel Robles Barrantes, Bachiller.
PONENCIA: Inclusión de Pueblos Originarios en la
Educación Superior. Caso: Universidad Nacional, Sede Regional Brunca.
INSTITUCIÓN: Universidad
Nacional de Costa Rica, Sede Regional Brunca.
Héctor Luna Acevedo. Magister en Estudios de la Cultura.
PONENCIA: Los derechos indígenas en el contexto del
pluralismo jurídico.
INSTITUCIÓN: Secretaría Técnica del Tribunal
Constitucional Plurinacional de Bolivia.
Jorge Rubem
Folena de Oliveira. Doctorando en Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales.
PONENCIA: Poder, violencia y crueldad: una crítica al protagonismo judicial
brasileño.
INSTITUCIÓN: Instituto Universitario de Pesquisa do Rio de Janeiro (Iuperj). Brasil.
María Alicia Baca Macazana. Mag. Estudios Amazónicos.
PONENCIA: Aportes de los pueblos originarios en el tejido
social de Quito en Ecuador y Lima en Perú.
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de San Marcos de Lima, Fac. de Derecho, Taller de
Renacere.
DOMINGO 11 DE OCTUBRE
Nicolás Gissi B. Dr.
PONENCIA: Migración
y procesos de integración social de colombiana/os en Santiago.
INSTITUCIÓN: Universidad de Chile, Departamento de
Antropología. Chile.
José Orellana
Yáñez. Dr. © Estudios Americanos Instituto IDEA, USACH
PONENCIA: Bolivia, sus mitos y sus relaciones
internacionales.
INSTITUCIÓN: Universidad Academia Humanismo Cristiano.
Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Chile.
Patricio Bustamante Díaz.
PONENCIA: Tawantinsuyu, alianza multicultural precolombina.
INSTITUCIÓN: Grupo
Wangüelen: Astronomía Cultural Americana” (GWACA). Chile.
Sergio Rivera Puentes. Ing. Agr.
PONENCIA: El análisis histórico ambiental y los factores de desintegración
de la organización social de las comunidades indígenas. Caso, sociedad Warao en
el delta del rio Orinoco. Venezuela.
INSTITUCIÓN:
Ministerio de Obras Públicas de Chile.
Eduardo Torres Gutiérrez. Psicólogo. Magister en Psicopatología y
Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
PONENCIA: Exclusión,
marginación e invisibilización sistemática de los pueblos indígenas en el valle
de Aconcagua.
INSTITUCIÓN: Universidad de Playa Ancha, Sede San Felipe.
Iván Aguilera
Barrios. Mag. en Historia y Ciencias Sociales.
PONENCIA: Cosmovisión y astronomía ancestral diaguita en
los valles de Illapel y Chalinga.
INSTITUCIÓN: Grupo Wangüelen:
Astronomía Cultural Americana” (GWACA). Chile.
Algunas de estas ponencias están disponibles en versión Word o en presentaciones Power Point. Solicitar a: pikunche1@gmail.com
Docente de Los Andes expuso en el Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías y Culturas.
"Las autoridades provinciales y locales están en deuda con las familias indígenas”, aseguró el docente y psicólogo Eduardo Torres.
LOS ANDES (15/10/2015).- El profesor de la Universidad de Playa Ancha, Sede San Felipe, Instituto Profesional Libertador de Los Andes e integrante del área psicosocial de la Agrupación "Huillimapu Akunkawa", Eduardo Torres Gutiérrez, expuso sus investigaciones en el simposio n° 37 sobre "Los pueblos de Nuestra América y sus alianzas internacionales. Culturas originarias, Americanismos, Andinismos, Indianismos, Bolivarianismos" del IV Congreso Internacional Ciencias, Tecnologías y Culturas, realizado en la Universidad de Santiago de Chile (Usach), del viernes 9 al lunes 12 de octubre.
Eduardo Torres Gutiérrez, señaló a Los Andes on Line que recibió una invitación para exponer sobre la realidad que viven las
comunidades indígenas que habitan en nuestro Valle, sus logros y los retrocesos
y en esto –dijo Torres-
"Las autoridades provinciales y locales están en deuda
con las familias indígenas, es más, mi hipótesis es que las comunidades
indígenas viven aquí una invisibilización sistemática de parte de las
autoridades considerando que los datos estadísticos demuestran que algunas
familias indígenas son más pobres que los pobres chilenos y que las tasas de
mortalidad infantil y de adultos son más altas en los mapuches que en los
chilenos, por lo tanto, en nuestro Valle hay una deuda pendiente, ya que aún
las Comunidades Indígenas siguen esperando una Oficina de Asuntos Indígenas
interprovincial que canalice todas las inquietudes e iniciativas de nuestras
familias indígenas."
Fuente: Los Andes On Line http://www.losandesonline.cl/
Diario "El Observador" 16
octubre 2015. Pág. 6.
RELACIONADO: http://radioakunkawamapu.blogspot.cl/
Distintos simposios realizados durante este